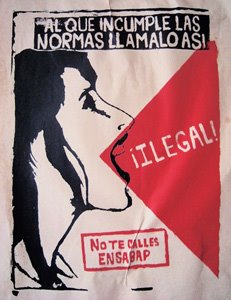A propósito del en torno a la obra de Tania Bruguera han empezado a circular en
Esfera Pública algunos documentos afines o pertinentes para la discusión. Republico el texto de Jacques Rancière allí publicado.
.....
El Espectador Emancipadopara versión en pdf, pulse aquí
Le di a esta charla el titulo el espectador emancipado. Me parece que un titulo es siempre un reto. Presenta la presuposición de que una expresión tenga sentido, que haya conexión entre términos separados, lo cual quiere decir que también los haya entre conceptos, problemas y teorías que parecen a primera vista no tener relación directa entre ellas. De algún modo, el titulo expresa mi perplejidad cuando Marten Spangberg me invito a dar la supuesta charla central (keynote) de esta academia. Me dijo que quería que hiciera una introducción sobre el espectador (spectatorship) en esta reflexión colectiva, porque le había impresionado mi libro el Maestro Ignorante. Al principio me preguntaba ¿qué relación hay entre la causa y el efecto? Esta, una academia que reúne artistas y gente relacionada con el arte, teatro y performance en torno al tema del espectador hoy (spectatorship to-day). El Maestro Ignorante era una reflexión sobre la excéntrica teoría y extraño destino de Joseph Jacotot, un profesor francés, quien, a principios del s.XIX, montó un jaleo en el mundo académico afirmando que un ignorante podría enseñar a otro ignorante lo que no sabía el mismo, proclamando una igualdad de inteligencias y haciendo un llamamiento a una emancipación intelectual contra la idea establecida (the standard idea) sobre la instrucción de la gente. Su teoría quedo sumergida en el olvido en la mitad del s. XIX. Yo lo consideré necesario para reavivar en los años 1980 para montar un nuevo tipo de jaleo en el debate sobre la educación y sus cuestiones políticas.
Pero que uso se le puede dar, en el debate artístico contemporáneo, a un hombre cuyo universo artístico pudiera ser compuesto por nombres como Demosthenes, Racine and Poussin? Posteriormente, pensé que esa misma distancia, la falta de una relación obvia entre la teoría de Jacotot y el tema del espectador hoy (spectatorship to-day), podría ser una oportunidad. Podría ofrecer la oportunidad de tomar una distancia radical de los presupuestos y presuposiciones que todavía emergen, incluso que una postmodernidad disfraza, en la mayoría de los debates sobre teatro, performance y el espectador (spectatorship).
Tuve la impresión que seria posible establecer un sentido a esta relación, con la condición de que intentemos recomponer (piece together) la red (network) de presupuestos que colocan el tema del espectador en un punto estratégico en el debate sobre la relación entre el arte y la política, y extraer un diseño/pauta (pattern) racional alrededor del contexto tratado desde hace tiempo, sobre la cuestiones políticas del teatro y el espectáculo. Aquí uso esos términos en un sentido general, incluyendo danza, performance y todo tipo de espectáculos efectuados (performed) por cuerpos activos frente a una audiencia colectiva. Los numerosos debates y polémicas que han puesto al teatro en entredicho a lo largo de nuestra historia, pueden ser hallados en una simple contradicción. Llamémosle la paradoja del espectador, paradoja que puede ser más crucial que la conocida paradoja del actor. Esta paradoja puede resumirse en términos muy simples. No hay teatro sin espectadores (aunque sea solo uno, como en la representación ficticia e Diderot Le Fils naturel. Pero el espectador es algo malo. Ser espectador significa mirar a un espectáculo. Y mirar es malo, por dos razones. Primero, mirar es lo opuesto de conocer. Significa estar en frente de una apariencia sin saber las condiciones e producción de esas apariencias o la realidad tras ella. Segundo, mirar es considerado como el opuesto de actuar. Aquel o aquella quien mira un espectáculo permanece inmóvil en su asiento, sin ningún poder de intervención. Ser espectador significa ser pasivo. El espectador es separado de su capacidad de conocer en la misma manera que es separado de su posibilidad de actuar. De este diagnosis es posible sacar dos conclusiones opuestas. La primera es que el teatro es en general una mala cosa, que es el escenario de la ilusión y la pasividad el cual ha de ser descartado a favor de lo que prohíbe: conocimiento y acción: la acción de conocer y la acción dirigida por el conocimiento. La conclusión había sido deducida hace tiempo por Platón: el teatro es el lugar que gente ignorante es invitada para ver a gente sufriente. Lo que sucede en escena es un pathos, la manifestación de una enfermedad, la enfermedad del deseo y el dolor, que no es otra cosa que la auto-división del sujeto debido a la falta de conocimiento. La acción del teatro no es sino la transmisión de esa enfermedad a través de otra enfermedad, la enfermedad de la visión empírica que mira a las sombras. Teatro es la transmisión de la ignorancia que hace a la gente enferma a través del médium de la ignorancia, el cuales la ilusión óptica. Por lo tanto una buena comunidad es una comunidad que no acepta la mediación del teatro, una comunidad cuyas virtudes colectivas son incorporadas directamente en las actitudes de sus participantes. Este parece ser la más lógica conclusión del problema. Sabemos, sin embargo, que no es la conclusión a la cual se ha llegado con frecuencia. La conclusión más frecuente es la siguiente: teatro implica al espectador y el espectador es una mala cosa. Por lo tanto , necesitamos un nuevo teatro, un teatro sin espectador. Necesitamos un teatro donde la relación óptica – implícita en la palabra teatron- es sometida a otra relación, implícito en la palabra drama. Drama significa acción. El teatro es un lugar donde la acción es ejecutada por cuerpos vivos frente a cuerpos vivos. Los últimos pueden haberse resignado de su poder. Pero este poder se resume en la ejecución del primero, en la inteligencia que lo construye, en la energía que transmite. El verdadero sentido del teatro tiene que estar basado en poder del acto (acting power). El teatro tiene que ser devuelto a su esencia el cual es contrario a lo que usualmente se conoce como teatro. Lo que hay que perseguir es un teatro sin espectadores, un teatro donde los espectadores no serán más espectadores, donde aprenderán cosas en vez de ser capturados por imágenes y convertirse en participantes activos en una performance colectiva en vez de ser pasivos visores (viewers).
Este giro/cambio ha sido entendido en dos maneras los cuales son antagonistas en su principio aunque han sido mezclados a menudo en performance teatral y su legitimación. Por un lado, el espectador tiene que ser liberado de la pasividad del visor (pasivity of the viewer), quien esta fascinado por la apariencia frente a él, y se identifica con los personajes en la escena. Se le tiene que proponer un espectáculo de algo extraño, inusual, que queda como un enigma y exige que investigue la razón de ese extrañamiento (strangeness). Tiene que ser empujado a cambiar de su status de visor pasivo al estatus del científico que observa información y busca su causa. Por otro lado, el espectador tiene que abandonar el estatus de mero observador que permanece quieto y sin ser afectado frente a un distante espectáculo. Debe ser arrastrado lejos de su engañosa maestría, y llevado al poder mágico de la acción teatral donde intercambiara los privilegios de un visor racional (rational viewer) por la posesión de sus energias vitales. Reconocemos dos actitudes paradigmáticas personificadas por el teatro épico de Brecht y el teatro de la crueldad de Artaud. Por un lado, el espectador se tiene que convertir en más distante (Brecht) , por otro tiene que perder toda distancia (Artaud). Por un lado tiene que cambiar su mirada por otra mirada mejor (Brecht), por otro tiene que abandonar la posición de visor (Artaud). El proyecto de reformar el teatro incesantemente fluctuó entre estos dos polos, entre inquisición distante (distant inquiry) y vital corporalidad (vital embodiment). Esto significa que las presuposiciones que sustentan la búsqueda por un nuevo teatro son las mismas que sustentan el rechazo del teatro. Los reformadores del teatro resumieron, de hecho, los términos de la polémica de Platón. Solamente las reorganizaron tomando prestado del dispositivo platónico otra idea sobre/del teatro. Platón opuso frente a la comunidad poética y democrática, una comunidad “verdadera”: una comunidad coreográfica donde nadie permanece como espectador inmóvil, donde todos se mueven de acuerdo a un ritmo comunitario determinado por una proporción matemática. Los reformadores del teatro re-escenificaron la posición entre choreia y teatro como una oposición entre la verdadera esencia viva del teatro y el simulacrum del “espectáculo”. El teatro se convirtió entonces el lugar donde el espectador pasivo había de convertirse en su opuesto: el cuerpo vivo de una comunidad que representa su propio principio. En el texto introductorio que introduce el tópico de nuestra academia podemos leer “el teatro se mantiene el único lugar de directa confrontación contra si mismo del publico como colectivo”. Podemos dar a esta frase un significado restringido por lo que se limitaría al contraste de un colectivo-publico (collective audience) del teatro con los visitantes individuales de una exhibición o la pura reunión de individuos mirando una película en el cine. Pero obviamente la frase significa mucho mas. Significa que “teatro” permanece como el nombre para una idea de la comunidad como un cuerpo vivo. Transmite una idea de comunidad como auto-presencia (self-presence) en oposición a la distancia de la representacion. Desde el romanticismo alemán, el concepto del teatro ha sido asociado con la idea de una comunidad viva.Teatro aparece como forma de una constitución estética (aesthetic constitution)- es decir, constitución sensorial (sensory constitution)- de la comunidad: la comunidad tiene una manera de ocupar tiempo y espacio, como una serie de gestos y actitudes vivas frente a cualquier tipo de forma política o institución: la comunidad como cuerpo performativo (performing body) en vez de un aparato de formas y reglas.De esa manera el teatro fue asociado con la idea romántica de una revolución estética:la idea de una revolución que no solo cambiaria leyes e instituciones sino que también las formas sensibles de la experiencia humana (the sensory forms of human experience).
La reforma del teatro significo entonces la restauración de su autenticidad como asamblea o ceremonia de la comunidad. El teatro es una asamblea donde la gente se vuelve consciente de su situación y discute sus propios intereses, Brecht diría sobre Piscator.El teatro es la ceremonia donde a la comunidad le es dada la posesión de sus propias energías, dirá Artaud. Si el teatro equivale a una comunidad verdadera, la vida real de la comunidad frente a la ilusión de la mimesis, no es sorpresa que los intententos de restaurar el teatro sobre sus verdadera esencia se de en el mismo contexto de la critica al espectáculo. Cual es la esencia del espectáculo en la teoría de Guy Debord? Es externalidad (externality). El espectáculo es el reino de la visión.Vision significa externalidad. Ahora, externalidad, significa la desposesion (dispossession) de uno mismo.”el hombre cuanto mas contempla , menos es” dice Debord.
Este hombre suena anti-platonico. Obviamente la fuente principal para la critica del espectáculo es la critica de la religión de Feuerbach. Es lo que sostiene esa critica,es decir, la idea romántica de la verdad como inseparabilidad. Pero esa idea misma se mantiene en línea con el desprecio (disparagement) platónico por la imagen mimetica. La contemplación que denuncia Debord es la contemplación mimética o teatral, la contemplación del sufrimiento fruto de la división.” La separación es el alfa y el omega del teatro”. Lo que el hombre contempla en este esquema/plan/proyecto es al actividad que se le ha arrebatado,es su propia esencia, arrancado de si mismo, hecho ajeno de si, hostil hacia él, constituyendo un mundo colectivo cuya realidad no es sino su desposesion.De ese modo no hay contradicción entre la búsqueda de un teatro que logre su propia esencia y la critica de sus espectáculos. El “ buen” teatro es propuesto como un teatro que usa su realidad separada para suprimirla, para convertir la forma teatral en una forma de vida de la comunidad. La padisradoja del espectador es parte de este dispositivo intelectual que se mantiene en línea, aunque sea en nombre del teatro, con el rechazo del teatro. Este dispositivo aun establece unas ideas básicas que deben ser puestas de nuevo en cuestión. Precisamente, hay que poner en cuestionamiento los mismo cimientos sobre las cuales se sientan esas ideas. Es toda una serie de relaciones, apoyadas sobre unas equivalencias y algunas oposiciones fundamentales: equivalencia del teatro y la comunidad, de ver y pasividad, de externalidad y separación, mediación y simulacrum; oposición entre colectivo e individualidad, imagen y realidad viva, actividad y pasividad, auto-posesión y alienación. Esta serie de equivalencias y opisciones sirven como una difícil dramaturgia de culpa y redenciones teatro es acusado de hacer espectadores pasivos cuando su esencia consiste supuestamente en la auto-actividad (self-activity) de la comunidad. El escenario teatral y la performance teatral por lo tanto se convierten en la fugaz mediación entre el diablo del escenario y la virtud del verdadero teatro. Proponen a la colectividad del publico performances dirigidos a enseñar a los espectadores como pueden dejar de ser espectadores y convertirse en performers de una actividad colectiva. O de acuerdo al paradigma Brechtiano, la mediación teatral les hace conscientes de la situación social sobre la que descansa y les incita a actuar en consecuencia. O, de acuerdo al proyecto Artaudiano les obliga dejar la posición de espectadores: en vez de estar frente a un espectáculo, están rodeado por la performance, arrastrados al circulo de la acción el cual les devuelve la energia colectiva. En ambos casos el teatro es una mediación auto-contenida (self-suppressed). Este es el punto donde descripciones y proposiciones de emancipación intelectual puede en entrar en juego y ayudarnos a recomponerlo. Obviamente, esta idea de la mediación auto-contenida es bien conocida por todos. Es exactamente el proceso que supuestamente debe darse en una relación pedagogica. En la relación pedagógica el rol del maestro esta dispuesto como la acción de suprimir la distancia entre su conocimiento y la ignorancia del ignorante. Sus lecciones y ejercicios están dirigidos a reducir conscientemente la distancia entre conocimiento e ignorancia. Desgraciadamente, para poder reducir la distancia, tiene que reinstalarla constantemente. Para reemplazar ignorancia con el conocimiento adecuado, tiene que correr un paso por delante del ignorante que pierde su ignorancia. La razón es sencilla: en el plan pedagógico, el ignorante no es solo el que no sabe lo que no sabe.Es también quien ignora que no sabe lo que no sabe, e ignora como saberlo. El maestro no es solo aquel quien sabe exactamente que es desconocido para el ignorante. También sabe como hacerlo cognoscible, en que momento y en que lugar, a acuerdo a que protocolo. Por un lado la pedagogía es esta dispuesto como un proceso de transmisión objetiva: una parte de conocimiento tras otro:una palabra tras otra, una regla o teorema tras otra. Esta parte del conocimiento es supuestamente transmitida exactamente desde la mente del maestro o la pagina del libro hasta la mente del pupilo.Pero esta igualitaria transmisión esta basada en una relación desigual. Solo el maestro sabrá la manera correcta, el tiempo y espacio para esa igualitaria transmisión, porque sabe algo que el ignorante no sabrá jamás, sin alcanzar el mismo la maestría, algo mas importante que el conocimiento transmitido.Sabe la distancia exacta entre una ignorancia y conocimiento. Esa distancia pedagógica entre una ignorancia determinada y un conocimiento determinado es, de hecho, una metáfora. Es la metáfora de una ruptura radical entre la manera/camino/método del ignorante y el camino del maestro, la metáfora de una radical ruptura entre dos inteligencias.El maestro no puede ignorar que el llamado ignorante que esta frente a el sabe muchas cosas, que ha aprendido por si mismo, mirando y escuchando alrededor suyo, descifrando el sentido de aquello que a visto y oído, repitiendo lo que ha oído y conocido por accidente, comparando lo que descubre con aquello que ya sabía y etcétera. No puede ignorar que el ignorante ha realizado el aprendizaje que sirve como condición para cualquier otro:el aprendizaje de su lengua materna. Pero para él, esto solo es el conocimiento del ignorante: el conocimiento del niño pequeño que ve y oye al azar, compara y acierta por suerte y repite por rutina, sin entender las razones de los efectos que observa y reproduce.El rol del maestro es romper con ese proceso de andar a tientas (groping by hit and miss).Se trata de enseñar al alumno el conocimiento de lo cognoscible, a su manera: el camino del metodo progresivo que elimina toda azar y vaguedad, explicando las unidades en orden, del mas simple al mas complejo, de acuerdo a la capacidad de entendimiento del alumno, respetando la edad o estrato social y destino social. El primer conocimiento que posee el maestro es el “conocimiento de la ignorancia”. Es el presupuesto de la radical diferencia/ruptura (radical break) entre dos formas de inteligencia. Este es también el primer conocimiento que transmite al estudiante: el conocimiento que tiene que ser explicado para poder entender, el conocimiento que él no puede entender por si mismo. Es el conocimiento de su incapacidad. De ese modo, la instrucción progresiva es la infinita/interminable verificación de su punto de partida: la desigualdad. Esta interminable verificación de desigualdad es lo que Jacolot llama el proceso de degradación (the process of stultification). Lo opuesto de la degradación es la emancipacion. Emancipacion es el proceso deverificacion de la igualdad de la inteligencia. La igualdad de la inteligencia no es la igualdad de todas las manifestaciones de la inteligencia. Significa que no hay distancia entre los dos tipos de inteligencia. El animal humano aprende todo como ha aprendido su lengua materna, como ha aprendido a aventurarse a través del bosque de cosas y signos que le rodean para poder tomar un lugar entre sus compañeros humanos:
observando, comparando una cosa con otra, un signo con un hecho , un signo con otro signo, y repitiendo la experiencia que había hecho por azar en un principio. Si el “ignorante” que no sabe como leer, sabe solamente una cosa de memoria , sea un simple rezo,puede comparar este conocimiento con algo que todavía ignora: las palabras del mismo rezo escritas en un papel. Puede aprender, signo tras signo, el parecido entre lo que desconoce y lo que sabe. Lo puede hacer si, tras cada paso, observa lo que esta frente a él, dice lo que ha visto y verifica lo que ha dicho.
Desde este ignorante hasta el científico que construye hipótesis, es siempre la misma inteligencia la que esta funcionando: una inteligencia que hace figuras y comparaciones para así comunicar sus aventuras intelectuales y para entender lo que otra inteligencia intenta comunicarle al mismo tiempo. Este trabajo poético de traducción es la primera condición de cualquier aprendizaje. La emancipación intelectual, como lo concibió Jacolot, significa la conciencia y promulgación de ese mismo poder de traducción y contra-traducción.
Emancipación supone una idea de distancia opuesta a la de degradación (stultification). Animales parlantes son animales distantes que intentan comunicarse a través de un bosque de signos. Es esa otra sensación de distancia que el maestro ignorante- el maestro que ignora la desigualdad- esta enseñando. La distancia no es un mal que hay que abolir. Es la condición normal para cualquier comunicación. No es una distancia que exige un experto en el arte de suprimirlo. La distancia que el “ignorante” tiene que cubrir no es una distancia entre su ignorancia y el conocimiento del maestro. Es el recorrido entre lo que ya conoce y lo que todavía no conoce pero que puede conocer a través del mismo proceso. Para ayudarle a recorrerlo, el “maestro ignorante” necesita no ser ignorante.
Solamente tiene que disociar su conocimiento de su maestría. No enseñara su conocimiento a los estudiantes. Les pide que se aventuren en el bosque de signos, le cuenten que es lo que ven, lo que piensan de lo que han visto, que lo comprueben y etcetera. Lo que él ignora es la distancia entre las dos inteligencias. Es el puente (linkage) entre el conocimiento del que conoce y la ignorancia del que ignora .
Cualquier distancia es una distancia casual. Cada acto intelectual teje un hilo casual entre una ignorancia y un conocimiento. ninguna jerarquía social puede ser deducida (predicated) en ese tipo de distancia. Que relevancia tiene esta historia con respecto la cuestión del espectador? Ya no son tiempos donde el dramaturgo quiere explicar a su publico las relaciones sociales y las formas de erradicar la dominacion. Pero no es suficiente perder sus propias ilusiones. Contrariamente, a menudo la perdida de sus ilusiones lleva a los dramaturgos o los performers aumentar la presión en los espectadores. Quizas él sabrá lo que hay que hacer, si la performance le cambia, si le sitúa lejos de su actitud pasiva y le convierta en activo participante en el mundo. Este es el primer punto que los reformadores del teatro comparten con los pedagogos degradados/degradantes (stultifying pedagogues): la idea de la distancia entre ambas posiciones. Incluso cuando el dramaturgo o el performer no sabe lo que quiere que el espectador haga, sabe que él tiene que hacer algo: cambiar de la pasividad a la actividad. ¿Pero porque no darle la vuelta a las cosas? ¿Porque no pensar, en este caso también, que es precisamente el intento de suprimir la distancia lo que constituye la distancia misma? ¿porque identificar el hecho de estar sin moverse con inactividad, sino es por la presuposición de una distancia entre la actividad y la inactividad? Porque identificar “mirar” con “pasividad” sino es por la presuposición que mirar significa mirar a la imagen de la apariencia, que significa estar separado de la realidad que esta siempre tras la imagen?, ¿porque identificar escuchar con ser pasivo, sino es por la presuposición que actuar es lo opuesto de hablar, etc., etc.? Todos estos opuestos-mirar/saber,aparencia/realidad, actividad/pasividad son mucho mas que lógicas oposiciones. Son lo que llamo una división de lo sensible, una distribución ,de los lugares y las capacidades o incapacidades atados a esos lugares. Dicho de otro modo, son alegorías de la desigualdad. Es esto por lo que puedes cambiar los valores dados a cada posición sin cambiar el sentido de las mismas oposiciones.Por ejemplo, puedes intercambiar las posiciones del superior y el inferior. El espectador esta normalmente desacreditado (disparaged) porque no hace nada, mientras los performers en escena – o los trabajadores fuera- hacen algo con sus cuerpos. Pero es posible darle la vuelta afirmando que aquellos que actúan, aquellos que trabajan con sus cuerpos son obviamente inferiores a aquellos que son capaces de mirar: aquellos que pueden contemplar ideas, prever el futuro o hacerse con una visión global del mundo.Las posiciones pueden intercambiarse pero la estructura se mantiene la misma. Lo que cuenta ,de hecho, es solamente la afirmación/enunciación (statement) de la oposición entre dos categorías: hay una populación que no puede hacer lo que la otra populación hace.Hay capacidad en un lado e incapacidad en el otro. La emancipación empieza por el principio opuesto, el principio de igualdad. Empieza cuando renunciamos/ignoramos (dismiss) la oposición entre mirar y actuar y entender que la misma distribución de lo visible es parte de la configuración de dominación y sometimiento (subjection). Comienza cuando nos damos cuenta que mirar es también una acción que confirma o modifica esa distribución, y que “interpretar el mundo” es ya una manera de interpretarlo, de reconfigurarlo. El espectador es activo, como el estudiante o el científico: el observa, el selecciona, compara, interpreta. El reúne/ata lo que ha observado con muchas otras que ha observado en otras etapas, en otro tipo de espacios. El hace su poema con el poema que se ha performativizado (performed) frente a él. Ella participa en la performance si es capaz de contar su propia historia sobre la historia que sucede delante de ella. Esto quiere decir a ver si ella es capaz de deshacer la performance, por ejemplo negar la energía corporal que supuestamente se transmite aquí en el presente y transformarlo en una simple imagen, si ella es capaz de conectarlo con algo que ha leído en un libro o soñado con una historia que ha vivido o le ha apetecido. Son espectadores (viewers) e interpretes de lo que es interpretado frente a él. Ponen atención en la performance en la medida que son distantes. Este es el segundo punto clave: el espectador ve, siente, y entiende algo en la medida en que hacen su poema como el poeta ha hecho, como los actores, bailarines o performers han hecho. El dramaturgo querría que ellos vieran esto, sentir aquello, aprender esta lección de lo que ven, y entrar/participar ( get in ) en aquella acción como consecuencia de aquello visto , sentido y entendido. El establece la misma presuposición que el maestro degradante (stultifying master):la presuposición de una misma, no distorsionada transmisión. El maestro presupone que lo que el estudiante aprende es la misma cosa que él le enseña. Es lo que implica la idea de transmisión: hay algo -un conocimiento, una capacidad ,una energía- el cual esta en un lado, una mente o un cuerpo- y tiene que ser transmitido al otro lado, a la mente o cuerpo del otro. La presuposición es que el proceso de aprendizaje no es solo el efecto de su causa- enseñar- sino que es la transmisión de la causa:lo que el alumno aprende es el conocimiento del maestro. Esta identificación entre la causa y el efecto es el principio de la degradación (stultification).
Por el contrario, el principio de la emancipación es la disociación entre causa y efecto. La paradoja del maestro ignorante se encuentra ahí. El estudiante del maestro ignorante aprende cosas que él no sabe, porque la orden de su maestro es que busque y cuente todo lo que encuentra en el camino y verifique que esta buscandolo. El alumno aprende algo como efecto de la maestría de su maestro. Pero no aprende el conocimiento de su maestro. El dramaturgo o el performer no quiere “enseñar” algo, por supuesto. Hay alguna desconfianza en usar el escenario como manera de enseñar. Solo quieren traer una forma de conciencia o una fuerza o sentimiento o acción. Pero siguen suponiendo que aquello que será sentido o comprendido será aquello que han puesto en su propia dramaturgia o performance. Presuponen la igualdad -es decir, la igualdad- entre la cusa y el efecto. Como sabemos, esta igualdad se sostiene en la desigualdad. Se sostiene en la presuposición de que hay un buen conocimiento y buena practica de la “distancia” y de los medios para suprimirla. Ahora la distancia toma dos formas. Existe la distancia entre el performer y el espectador, pero también existe la distancia inherente en la performance misma, mientras aparece como “espectáculo” entre la idea del artista y el sentimiento e interpretación del espectador. Este espectáculo es una tercera cosa, a la cual ambas partes pueden referirse pero el cual previene cualquier tipo de transmisión “igual” o “no distorsionada”. Es una mediación entre ellas. La mediación de un tercer elemento es crucial en el proceso de la emancipación intelectual. Para prevenir la degradación (stultification) tiene que haber algo entre el maestro y el estudiante. La misma cosa que les une debe separarles. Jacotot sitúo el libro como esa cosa intermedia. El libro es esa cosa material ,extraño tanto para el maestro como el estudiante, donde pueden confirmar lo que el estudiante ha visto, lo que ha contado sobre el , que piensa de lo que ha contado.
Esto significa que el paradigma de la emancipación intelectual es claramente opuesta a otra idea de emancipación con la cual la reforma del teatro ha sido calificada: la idea de emancipación como la reapropiación de una identidad que ha sido perdida en el proceso de separación. La critica debordiana del espectáculo todavía se apoya en el pensamiento feuerbachiano de la representación como alienación de uno mismo: el ser humano pone su esencia humana fuera de si, enmarcando un mundo celeste dentro del cual el mundo real esta sometido.
Del mismo modo, la esencia de la actividad humana es distanciada, alienada de la gente en el exterior del espectáculo. la mediación del “tercer elemento” por tanto aparece como una instancia de separación, desposesión y traición.
Una idea de teatro basada en esa idea del espectáculo concibe la externalidad del escenario como un tipo de estado transitorio que tiene que ser suplantado (superseded). La supresión de esa exterioridad entonces se convierte en el telos de la performance. El programa exige que el espectador este en el escenario y los performers en el auditorium. Exige que la diferencia entre los dos espacios sea destruido, que la performance tenga lugar en cualquier lugar menos en el teatro.
Por supuesto que muchas mejoras de la performance teatral resultaron a causa de la ruptura de la tradicional distribución de lugares. Pero la “redistribución” de lugares es una cosa, y la demanda de que el teatro logre, en esencia, la reunión de una inseparable comunidad, es otra. La primera significa la invención de nuevas formas de aventuras intelectuales, el segundo significa una nueva forma de asignación platónica ( platonic assignment ) de los cuerpos a su lugar bueno/correcto, su lugar “comunal”. Esta presuposición contra la mediación esta conectada con una tercera: la presuposición de que la esencia del teatro es la esencia de la comunidad. El espectador se supone salvado (redeemed) cuando deja de ser un individuo , cuando es restablecido como miembro de una comunidad, cuando es llevado en la corriente del energía colectiva o llevado a la posición del ciudadano que actúa como un miembro del colectivo. Cuanto menos sabe el dramaturgo de lo que los espectadores tiene que hacer como colectivo, mas sabe que tienen que convertirse en un colectivo, que debe cambiar su adición/suma en la comunidad que son virtualmente. Es un momento apropiado(It is high time) para retomar la cuestión la idea de un teatro como un lugar específicamente comunitario. Tiene que ser un lugar tal, porque en la escena, cuerpos vivientes reales hacen performances frente a gente que están presentes físicamente reunidas en el mismo lugar. De esa manera ha de permitir un sentido único de comunidad, radicalmente diferente de la situación de individuos viendo la TV o los espectadores de una película que están frente a meras imágenes proyectadas.Aunque parezca extraño, la generalización del uso de imágenes y todo tipo de medios en los performances teatrales no cambio la presuposición.
Las imágenes pueden tomar el lugar de cuerpos vivos. Pero, mientras los espectadores se reúnen aqui, la vital y comunitaria esencia del teatro aparece salvada para que parezca posible escapar la cuestión: ¿que sucede entre los espectadores de un teatro que no sucedería en otro lugar? ¿Hay algo más interactivo, más común para ellos que para los individuos que miran al mismo tiempo su espectáculo en la TV?
Creo que ese “algo” es solo la presuposición que el es comunitario por si mismo. Esa presuposición de lo que el “teatro” significa corre siempre delante de la performance y depreda sus efectos actuales. Pero en un teatro, o frente a una performance, tal como en un museo, una escuela o una calle, solo hay individuos, tejiendo su camino en el bosque de palabras, hechos y cosas que se sitúan frente a el y a su alrededor. El poder colectivo común de los espectadores no es el estatus de ser miembros de un cuerpo colectivo. Tampoco es un tipo peculiar de interactividad. Es el poder de traducir (translating) a su manera lo que están mirando. Es el poder para conectarlo con la aventura intelectual que hace a cualquiera de ellos ser parecido a cualquier otro en la medida en que la manera de el/ella no se parezca a otra.El poder común es el poder de la igualdad de la inteligencia. Este poder une a individuos juntos en la medida que les mantiene separados unos de otros, capaces de tejer con el mismo poder su propio camino. Lo que tiene que ponerse a prueba en nuestros performances- sea enseñando o actuando(performing),hablando, escribiendo, haciendo arte, etc, no es la capacidad de agregación de un colectivo. Es la capacidad de los anónimos, la capacidad que hace a cualquiera igual a cualquiera. Esta capacidad funciona a través de impredecibles e irreductibles distancias. Funciona a través de impredecibles e irreducibles juego de asociaciones y disociaciones. Asociando y disociando en vez de ser el medio privilegiado que transmite el conocimiento o la energía que hace al gente activa:Esto podría ser el principio de una “emancipación del espectador” que significa la emancipación de cualquiera de nosotros como espectadores.
El espectador (Spectatorship) no significa que la pasividad tiene que convertirse en actividad. Es nuestra situación normal. Aprendemos y enseñamos, actuamos y conocemos como espectadores que conectan lo que ven con aquello visto , contado, hecho, soñado. No hay un medio privilegiado como tampoco un punto de partida privilegiado. Hay puntos de partida en todas partes y nudos (knot point) desde donde aprendemos algo nuevo, si prescindimos primeramente de la presuposición de la distancia , la distribución de roles en segundo lugar, y en tercero, los bordes de los territorios.
No tenemos que convertir a los espectadores en actores. Tenemos que reconocer cualquier espectador es ya un actor de su propia historia y que el actor es también el espectador del mismo tipo de historia. No tenemos que convertir el ignorante en personas educadas, o, de acuerdo a un plan de cambio (overturn), hacer del estudiante o el ignorante el maestro de los maestros. Déjenme hacer un pequeño recorrido (detour) a través de mi propia experiencia política y académica. Pertenezco a una generación que se encontró entre dos afirmaciones rivales (competing statements): de acuerdo a la primera, aquellos que tuvieron la inteligencia del sistema social tenían que enseñárselo a aquellos que sufrían de ello, y actuarían en función de derrocar ese sistema; según el segundo, la supuestas personas educadas eran ignorantes: como no sabían nada sobre la explotación y la rebelión, debían convertirse los estudiantes de los llamados trabajadores ignorantes. Por lo tanto intente re-elaborar la teoría marxista para dar sus armas revolucionarias a un nuevo movimiento revolucionario, y después aprender de aquellos que trabajaban en las fabricas que significaba explotación y rebelión.
Para mi y tantos otros en mi generación, ninguno de esos intentos fueron realmente exitosos. Es por eso que decidí mirar en la historia del movimiento obrero por los motivos de las desavenencias (mismatches) entre los trabajadores y los intelectuales que vinieron y visitaron, tanto para instruirles como para ser instruidos por ellos. Tuve la suerte de descubrir que no era una cuestión de la relación entre conocimiento e ignorancia, al menos no en una medida mayor a la relación que puede darse entre saber y actuar o individualidad y comunidad. Un día de mayo, en los años 70, mirando a la carta de un trabajador de 1930 para conocer las condiciones y la conciencia que tenían los obreros en aquel momento, encontré algo bastante diferente: las aventuras de dos visitantes, en otro día y otro momento de mayo, ciento cuarenta años antes. Uno de los remitentes acababa de ser introducido en la utópica comunidad de los Saint-simones y contó a sus amigos el calendario de sus días en utopía: trabajos, ejercicios, juegos, coros y historias. Su amigo había hecho con le contaba la historia de una fiesta en el campo que acababa de hacer con otros dos trabajadores para disfrutar su domingo libre. Pero no era el típico domingo ocioso de los obreros recuperando sus fuerzas físicas y morales para la semana siguiente. Fue de hecho una ruptura hacia otro tipo de ocio: el ocio de los estetas que disfrutan las formas , luces y sombras de la naturaleza , de los filósofos que pasan el tiempo intercambiando hipótesis metafísicos en un albergue y los apóstoles que partieron a comunicar su credo a los compañeros encontrados azarosamente en cualquier albergues estos trabajadores que debían haberme ofrecido información sobre las condiciones de trabajo y las formas de conciencia de clase en los años 1930 aportaron algo diferente: un sentido del aprecio o igualdad: ellos eran también espectadores y visitantes entre su propia clase. Su actividad como propagandistas no podía ser separado de su pasividad como meros paseantes y contempladores.
La crónica de su ocio supuso una reorganización (reframing) de las relaciones entre hacer, ver, y decir. Al tiempo que se convertían en espectadores, echaron abajo la distribución de lo sensible donde aquellos que trabajan no tienen tiempo para pasear y mirar a ratos (at random), y los miembros de un colectivo no tienen tiempo para ser “individuos”.
Esto es lo que emancipación significa: el difuminar la oposición entre aquellos que miran y aquellos que hacen, aquellos que son individuales y aquellos que son miembros de un cuerpo colectivo. Lo que aquellos “días” trajeron no era el conocimiento y energía para una acción futura. Era la reconfiguración hic et nunc de las distribución del tiempo y el espacio. La emancipación de los trabajadores no era cuestión de adquirir conocimiento de su propia condición. Era cuestión de configurar un tiempo y espacio que invalidara la antigua distribución de lo sensible, condenando (dooming) a los obreros a no hacer nada de sus noches excepto recuperar fuerzas para trabajar el día siguiente.
Comprender el sentido de esa ruptura en el mismo corazón del tiempo supuso establecer un tipo nuevo de conocimiento basado no en la presuposición de la distancia, sino en la presuposición de semejanza (likeness). Ellos eran también intelectuales, como cualquiera. Eran visitantes y espectadores, como el investigador , quien ciento cuarenta años después estaban leyendo sus cartas en la biblioteca , como los visitantes de la teoría marxista o la puertas de la fabrica. No había distancia para cubrir entre intelectuales y obreros, actores y espectadores, ni distancia entre dos poblaciones , Doz situaciones o dos edades. Opuestamente, había una semejanza que había que reconocer y que se ponia en juego en la misma producción de conocimiento. Este ponerse en juego significaba dos cosas.
Primero, significó renunciar a las fronteras entre disciplinas. Contando la historia ((hi)-story) de aquellos días y noches me obligo a borrar las fronteras entre el campo de la historia “empírica” y el campo de la filosofía “pura”.La historia que esos trabajadores contaban era sobre el tiempo, sobre la perdida y reapropiación del tiempo. Para mostrar lo que significaba, debía ponerlo en relación directa con el discurso teorético del filosofo, Platón, quien dijo hacia mucho tiempo, en La republica, la misma historia pero explicando que en una comunidad bien ordenada todo el mundo debía hacer solo una cosa, su propio negocio (their own business) ,y que los trabajadores ,de todos modos, no tenían tiempo para estar en otro sitio que su propio lugar de trabajo y que no podían hacer nada más que hacer el trabajo de acuerdo a su (in)capacidad, dada por la naturaleza.
La filosofía no podría entonces aparecer como la esfera del pensamiento puro separado de la esfera de los hechos empíricos. Tampoco como la interpretación teórica de esos hechos. No había ni hechos ni interpretaciones. Había dos maneras de contar historias. Borrando los bordes entre disciplinas académicas significo también borrar las jerarquías entre niveles del discurso, entre la narración de un historia y la explicación filosófica o científica de la razón de la historia o la verdad detrás o debajo la historia. No había meta discurso contando la verdad sobre un discurso de nivel inferior. Lo que había que hacer era una tarea de traducción (translation), mostrando como historias empíricas y filosóficas traducen unas a otras. Producir un nuevo lenguaje supuso inventar la forma idiomática que haría la traducción posible. Tenia que utilizar ese idioma para contar mi propia aventura intelectual, con riesgo que el idioma permanezca “ilegible” para todos aquellos que quisieran saber la causa de la historia, su verdadero significado o la lección para la acción que pudiera deducirse de ella. Tendría que producir un discurso que sería legible solo para aquellos que hicieran su propia traducción (translation) tomando su propia aventura como punto de vista. Ese recorrido personal puede que nos lleve de nuevo al corazón del problema. Esas cuestiones de cruzar los bordes y borrar las distribución de roles coincide (come up) con la actualidad del teatro y la actualidad del arte contemporáneo, donde todas las aptitudes artísticas (artistic competences) salen de su campo e intercambian sus lugares y poderes con los demás. Tenemos obras de teatro sin palabras y bailes con palabras; instalaciones y performances en ves de trabajos “plásticos”; video proyecciones convertidas en ciclos de frescos ; fotografías convertidas en imágenes vivas o pinturas históricas; escultura que se convierte en un show hipermediatico, etc,etc. Ahora hay tres maneras de entender y practicar la confusión de géneros. El renacimiento de la “obra total” (Gesamtkunstwerk) que supone ser el apoteosis del arte como forma de vida pero que actualmente demuestra ser el apotheosis de un fuerte ego artístico o el apotheosis de un consumismo hiperactivo, sino ambos al mismo tiempo . Existe la idea de una “hibridación” de los medios artísticos (means of art) , que encararían con un new age individualismo masivo observado como una era de implacable intercambio entre roles e identidades, entre realidad y virtualidad, vida y prótesis mecánicas, etc. A mi parecer, esta segunda interpretación apunta finalmente al mismo lugar que el primero. Lleva a otro tipo de consumismo hiperactivo, otro tipo de degradación (stultification), usando el cruce de bordes o la confusión de roles como medio para aumentar el poder de la performance sin cuestionar sus bases/principios (grounds). La tercera vía -la buena vía en mi opinión- no busca la amplificación del efecto sino la transformación de la misma combinación causa/efecto (the cause/effect scheme itself), el rechazo de la serie de opuestos que asienta el proceso de degradación ( stultification). Invalida la oposición entre actividad y pasividad, tanto como al plan de “transmisión igualitaria” y a idea comunitaria del teatro que la hace una alegoría de la desigualdad. El cruce de bordes y la confusión de roles no debería llevar a una forma de “hyperteatro” poniendo al espectador en acción/actividad (turning spectatorship into activity) convirtiendo representación en presencia. Al contrario, debería cuestionar el privilegio teatral de la presencia viva y poner la escena a un vivel de igualdad con contar de un cuento o la escritura y lectura de un libro. Debería ser la institución de un nuevo nivel de igualdad, donde diferente tipos de performances serían traducidos (translated) entre ellos. En todos esos performances, es cuestión de unir lo que uno sabe con lo que uno no sabe, de ser al mismo tiempo performers que muestran sus aptitudes y visitantes o espectadores que esta mirando por aquello que las aptitudes puedan producir en nuevos contextos, entre gente desconocida.
Los artistas, como los investigadores, construyen el escenario donde la manifestación y el efecto de sus aptitudes se vuelven dudosos al encuadrar la historia de una nueva aventura en un nuevo idioma. El efecto del idioma no puede ser anticipado. Exige espectadores que sean activos como interpretes, que intentan inventar su propia traducción para apropiarse de la historia por si mismos y hacer de ello su propia historia. Una comunidad emancipada es de hecho una comunidad de cuenta cuentos y traductores. Soy consciente que todo esto pueda sonar a eso: palabras, meras palabras. Pero no tomaría esto como un insulto. Hemos oído tantos speakers haciendo pasar sus palabras como algo mas que palabras, como contraseña para entrar a una nueva vida. Hemos visto tantos espectáculos presumiendo ser no meros espectáculos sino ceremonias comunitarias. Aun hoy, a pesar del llamado escepticismo posmoderno sobre la vida cambiante, podemos ver tantos show convertidos a misterios religiosos que pueda no ser escandaloso escuchar que las palabras son solo palabras. Partiendo con los fantasmas del Verbo hecho carne ( the Word made flesh) y el espectador hecho activo (turned active) , conociendo que las palabras son solo palabras y los espectáculos solo espectáculos puede que nos ayude a entender como las palabras, historias y performances pueden ayudarnos a cambiar algo en el mundo en que vivimos.
Jacques Ranciere
(Este texto es fruto de una conferencia, fue publicado en inglés por International Festival: www.international-festival.org Traducción: Igor de Quadra)
 El antropólogo que acuñó el concepto de “hibridación cultural” encuentra en el arte un lugar para “aprender a pensar” la compleja trama narrativa de las sociedades contemporáneas. Néstor García Canclini –-al igual que los artistas– nunca se llevó bien con las fronteras ni con las etiquetas que paralizan el pensamiento. Analiza los conceptos –“teorías en miniaturas”– y revisa su productividad y flexibilidad como si fueran centros de vibraciones que viajan entre disciplinas, entre períodos históricos y entre comunidades académicas dispersas. No es un detalle menor que La sociedad sin relato (Katz), que presenta hoy a las 19 en el Malba (Figueroa Alcorta 3415) junto a Graciela Speranza y Alejandro Grimson, venga de la mano de un subtítulo “orientador”: Antropología y estética de la inminencia. De Borges, uno de los escritores que más claramente expresó la experiencia de lo que no se podía apresar, de un fragmento de “La muralla y los libros”, toma la definición del hecho estético como “la inminencia de una revelación que no se produce”.
El antropólogo que acuñó el concepto de “hibridación cultural” encuentra en el arte un lugar para “aprender a pensar” la compleja trama narrativa de las sociedades contemporáneas. Néstor García Canclini –-al igual que los artistas– nunca se llevó bien con las fronteras ni con las etiquetas que paralizan el pensamiento. Analiza los conceptos –“teorías en miniaturas”– y revisa su productividad y flexibilidad como si fueran centros de vibraciones que viajan entre disciplinas, entre períodos históricos y entre comunidades académicas dispersas. No es un detalle menor que La sociedad sin relato (Katz), que presenta hoy a las 19 en el Malba (Figueroa Alcorta 3415) junto a Graciela Speranza y Alejandro Grimson, venga de la mano de un subtítulo “orientador”: Antropología y estética de la inminencia. De Borges, uno de los escritores que más claramente expresó la experiencia de lo que no se podía apresar, de un fragmento de “La muralla y los libros”, toma la definición del hecho estético como “la inminencia de una revelación que no se produce”.
![[flyer.jpg]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEggQSFsZaz9ghVij3D7AVOmK71y69fCwXUtEGcxVWFy-GWw7M0JqWLdw35MekoJ2t8piivnEv2cIQPl-KnKtL22DV-kig4_yOMtNBbCBqHXYDAl17PTIvb7Xq-_hX2BzKSOBYqY3g/s400/89jpg.jpg)
![[flyer.jpg]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGMxQ0F0-CcosVaoDuKQ6XV-PgvikgvkBHOseKBniJZ2xk0Suv8PuyMlwtoIU2baF1daIktMLYM9cR8KqaVH8A66MOJscrgV-4vJfUWhI0I6UlNPop00SFfhgsIotHXR7wWmRw-A/s1600/flyer.jpg)