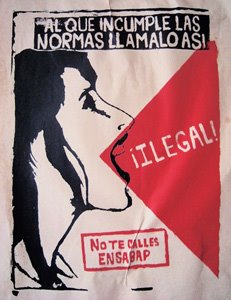Alfredo Márquez inaugura un espacio de producción, conversación y exhibición en Lima. Se trata de KURARE ArtEspacio, un proyecto que en realidad viene de mucho atrás. KURARE abre sus puertas este viernes y sobre la idea misma de abrir el espacio hemos conversado en muchas ocasiones. Visitar y conversar con Alfredo es una de las cosas que yo más aprecio, y sin duda es una de las cosas que más extraño cuando no estoy en Lima. Compartir la emoción de la inminente apertura de su espacio me hace feliz porque es una iniciativa generosa que no solo intenta buscar y conectar entusiasmos de muchas personas, sino revivir algo muy genuino de su propia práctica colectiva: buscar diseñar artefactos estéticos o materiales visuales que desde distintas posiciones puedan soñar con transformar nuestras relaciones productivas y afectivas. Desear esas transformaciones es probablemente lo más importante de toda práctica creativa, preguntarnos qué tipo de participación pública o común pueden tener las cosas que hacemos, interrogar qué tipo de modificaciones pueden generar en nosotros o más allá de nosotros aún cuando sepamos que realmente no lo podamos predecir, y acaso tan solo deseando la transformación. KURARE se arma así con un taller de edición de múltiples y un espacio reducido en una escena local donde los lugares de exhibición han empezado a maximizarse y las ediciones han empezado a empequeñecerse. Este viernes arranca, es necesario ir y pensar con Alfredo porque de eso se trata un proyecto colectivo. Larga vida a KURARE.
..............
Miguel: ¿Qué es KURARE
artEspacio? Desde que te mudaste a este espacio hace varios años recuerdo que
tú querías convertirlo en algo colectivo, en hacer que pasen cosas, instalaste
un proyector en un cuarto para ver materiales y poder discutir, montabas de
cuando en cuando algunas piezas en las paredes para ver. Recuerdo haber estado conversando en este lugar sobre las posibilidades de convertirlo en un espacio vivo y ahora
finalmente va a ocurrir.
Alfredo: En síntesis KURARE es un juego de palabras que alude por un
lado al veneno indígena amazónico pero que
también lo puedes asociar con la idea de curaduría y de curar. Sí,
en realidad yo he tenido este espacio más o menos dispuesto para
mostrar mis cosas cada vez que venía alguien. Básicamente ese espacio era la
salita de ingreso y un cuarto pequeño al lado. Pero claro, ¿y el resto del tiempo qué
era? No lo estaba usando bien. Y claro, yo puedo poner mi trabajo para mostrarlo una vez y bacán, pero después qué sentido tendría que alguien vuelva si ya lo vio todo. No tenía sentido. Entonces lo que pensé, y era algo que
venía arrastrando hace mucho, era convertirlo en un espacio de proyectos. ¿Qué
significa eso? Que es una mezcla de discusión, producción y visibilización. Lo
que quiero es ir viendo proyectos de todo el mundo y pedirles por favor que me
muestren aquellos que son absolutamente díscolos, que no han tenido
ninguna posibilidad de hacerlo y que sin
embargo ellos consideren que es su proyecto más importante. Básicamente ir
viendo, conversando y escogiendo. De pronto dices: “OK, vamos a escoger este”.
Entonces lo que se debe hacer es resolver la formalización en una edición de
grabado, que puede ser cualquier cosa: digital, serigrafía, una mezcla de los
dos. Lo que se decide colectivamente es su formato y para eso precisamente
existe el taller porque lo que ofrece este lugar es precisamente el taller de
serigrafía, y mi apoyo como editor gráfico. Entonces la producción visual es
chamba del Taller Made in Peru. ¿Y en
donde se expone? En KURARE. Y lo que se muestre debe ir cambiando
periódicamente. Así de sencillo. Y creo que el proyecto mismo nace también de constatar que hay cosas que
he estado haciendo que han demorado diez o quince años en hacerse, y que han
vivido como ideas encarpetadas. Es decir, ideas que te parecen de puta madre
pero que es imposible de hacer porque no encuentras el momento o las
circunstancias.
Miguel: Hay muchas memorias detrás de este proyecto…
Alfredo: Claro, mis motivaciones personales para meterme en esto yo diría que son
tres. La primera es la “movida subterránea”.
Yo nunca fui músico, nunca tuve nada que ver con producción musical pero
era melómano, y además creía que esa cosa, la “movida subte”, era lo más
importante que estaba sucediendo en ese momento. Me metí con todo, y sin
quererlo fui una especie de editor que logró impulsar algunas huevadas. Esto es
algo de lo que me doy cuenta con distancia. Y creo que funcionó muy bien. La
segunda fue el trabajo en torno a la exposición INKARRI que curé en el Centro
Cultural de España, buscar gente que tenía proyectos asociables a esta noción
de Inkarri (setiembre 2005), y que fue un catalizador para muchas cosas otras
cosas que vinieron después. Por ejemplo, sin la exposición Inkarri probablemente
no hubiera existido la pintura Los
Funerales de Atahualpa de Marcel Velaochaga, una pieza impresionante, de
pronto no existiría tampoco la pieza que hace José Carlos Martinat con ese
mismo título con la cabeza del inca, no existiría la nueva visibilización del
trabajo reciente de Sergio Zevallos que se dio por vez primera allí…
Miguel: La primera vez que
vi su obra en directo fue allí…
Alfredo: Claro. No hubiera habido tampoco de pronto la obra
importante que mostramos de Miguel Cordero, que si bien no fue explícito para
esa exposición sí hizo que pudiera verse. En fin, nuevamente desde la posición
de editor creo que esa exposición salió bien. Y la tercera motivación es la Carpeta Negra (1988). Sobre esta Carpeta
Negra están pasando muchas cosas ahora mismo. Yo pienso que es una pieza que si
no existiera la realidad sería distinta, y sí creo que es una pieza que
interviene en la realidad y la modifica. Lo que quiero es entonces descubrir
que cosas tiene la gente encarpetadas que yo puedo percibir como que si
existiera esto la realidad podría verse modificada. Y ojo que el espacio del
que estamos hablando es de una pared, o una habitación a lo más. Es decir, el lugar
es chiquito. Y entonces mi papel es el del editor. Se hacen 50 números, se
muestra, discute, y que venga el siguiente. Y creo que si esto se logra hacer puede
generar algo importante.

Miguel: ¿Cuál ha sido la
reacción ante el anuncio de apertura?
Alfredo: La reacción de la gente ha sido muy buena. Mucha gente ha
enloquecido con la idea de que voy a abrir una galería. Y yo he tenido que
decir: “no, no voy a abrir una galería”. Y ante eso igual mucha gente ha dicho
“qué paja huevón”. O sea, de pronto pude sentir que la gente está hastiado del
formato de galería. De pronto hasta hay galeristas mismos que están hastiados
de tener que hacer eso todo el tiempo. Y bueno además hay varios proyectos que
están flotando, ¿no? Por ejemplo Garúa de Pablo Hare, que inició como una cosa
más de galería y ahora está apostando porque su cara más visible sea
precisamente un proyecto editorial sin dejar de mostrar cosas. A mi
sinceramente me pareció de puta madre saber que su columna vertebral podría ser
lo editorial. De hecho me hizo pensar. Garúa es un inspirador para mi porque me
permitió ver con más claridad que lo que a mi siempre más me ha interesado es
la edición de cosas. Y eso editorial para mi es una bisagra, es una dimensión
que lo que significa es simplemente sinergia con otros proyectos. Mi posición
además no es solo teórica sino práctica como lo fue nuestra experiencia del
Bestiario. Entonces el hecho de hacer que el taller de serigrafía funcione a la par y conectado con un espacio de discusión y exhibición es un
placer.
Miguel: ¿Es cómo un segundo
momento para el Taller Made in Peru?
El proyecto nace a inicios de los 90 y sufre una serie de interrupciones y
transformaciones hasta que vuelve aparecer de esta manera.
Alfredo: Yo incluso diría que este vendría a ser como el verdadero momento
de Made in Peru. Lo que surge a inicio
de los años 90 con ese nombre era una cosa muy distinta porque estábamos básicamente
haciendo documentación fotográfica, video, acción y performance, y era un
proyecto compartido con gente que estaba metida en muchas otras cosas, con
muchas líneas paralelas. Era entonces, digamos, una especie de taller experimental
de técnicas. Y claro, la frustración de la cárcel que ocurre en 1994 me hizo
tenerlo el proyecto tan solo como una identidad suspendida todo estos años.
Luego de eso nunca he relanzado el proyecto. Y yo creo que este es su
lanzamiento. Y de hecho creo que la gente va a confiar en que se pueden hacer
cosas inéditas. La Carpeta Negra me
encanta a mi como experiencia y creo que es una buena lección personal en el
sentido de que si no la hubiéramos hecho la cosa sería distinta. Ahora, seguramente
voy a fracasar en un montón de asuntos, sin duda van a haber cosas en las cuales
yo crea pero quizá no terminen teniendo la más mínima relevancia porque eso además
no lo puedes pre-proyectar. Pero tengo la intuición sincero de que puedo
encontrarme con cosas increíbles. Lo que te pasa a ti cuando estás
investigando, de pronto te tropiezas con algo y dices “¿¿y esta huevada??”. Y
de pronto era el proyecto que nunca se llegó a hacer por distintos motivos. Y entonces
simplemente lo sabes: ¡tenemos que hacer esto! Y se trata precisamente de eso,
¿quién no tiene un proyecto encarpetado?
Miguel: Pero incluso el
fracaso es importante. La manera en la cual se mide el fracaso es
normativa, si ver con distancia los parámetros de lo que tiene éxito te das cuenta
que no funcionan. De hecho la Carpeta
Negra fue en realidad un gran fracaso y mira lo que todo eso ha
significado, y lo que aún puede significar...
Alfredo: Claro, absolutamente. Eso es algo muy claro para mí: la Carpeta Negra fracasó, y eso no ha impedido que transforme muchas cosas. Definitivamente
para mi lo más interesante es hurgar en archivos con la gente y poder encontrar
algo que tú digas: “esto es”. De hecho fue gracioso porque anoche estuvimos con Miguel Cordero,
Janine Soenens y Gonzalo Olmos conversando sobre esto. Entonces cada vez que
Miguel me contaba un proyecto yo decía: “ya, este es el proyecto que quiero que
hagamos”. Pero de pronto él contaba sobre otro y decía: “no, mejor hagamos
este”. De ahí decía otra idea y era lo mismo. (Risas) Y me he quedado pensando
en lo que le voy a proponer el viernes… Y es que en algunos casos quizá lo
único que te queda es hacer una carpeta completa. Solo de pensarlo de esta
forma me doy cuenta que es un proyecto muy versátil y que puede tener muchos
caminos.
Miguel: ¿Y sabes cuáles van a
ser tus primeros pasos en términos editoriales y gráficos?
Alfredo: En este caso el primer paso fui yo mismo, he hecho el “Expediente
Santiago” de la serie Expedientes...
Miguel: Pero ese ya lo tenías
hecho.
Alfredo: Sí, pero en digital, ahora es una pieza en grabado que es
como debería ser. El volver hacer esta pieza en serigrafía en realidad ha
generado que la obra en sí misma tenga una nueva formalización, otra gráfica,
una manera distinta de tratar las imágenes. Así que según esa lógica voy a
hacer un nuevo "Expediente Armando" que
es su antecesor directo.
Miguel: Que es una pieza que hiciste
originalmente en 2002 luego de diez años de la masacre de La Cantuta.
Alfredo: Exacto. Yo creo que esta nueva pieza que he rehecho permite arrancar un
nuevo momento gráfico para el proyecto de Expedientes, y eso significa ahora sí
hacer los catorce casos completos. Pero ya no voy a esperar a que ocurra una
exposición para hacerlos, simplemente los voy a ir haciendo. Porque imagínate, pasaron
doce años desde que tuve la idea de hacer un Expediente Santiago, ¡eso es demasiado! Diez años pasaron entre
2002 y 2012 que fue cuando lo hice en digital, y dos años más para que exista
en serigrafía que es como siempre lo imaginé. Ver ese lapso de tiempo fue
descomunal, precisamente este proyecto nace como una respuesta a ello. Y por
eso también me dije que debía comenzar así: con un primer proyecto postergado
que fue el mío.
 Alfredo Márquez inaugura un espacio de producción, conversación y exhibición en Lima. Se trata de KURARE ArtEspacio, un proyecto que en realidad viene de mucho atrás. KURARE abre sus puertas este viernes y sobre la idea misma de abrir el espacio hemos conversado en muchas ocasiones. Visitar y conversar con Alfredo es una de las cosas que yo más aprecio, y sin duda es una de las cosas que más extraño cuando no estoy en Lima. Compartir la emoción de la inminente apertura de su espacio me hace feliz porque es una iniciativa generosa que no solo intenta buscar y conectar entusiasmos de muchas personas, sino revivir algo muy genuino de su propia práctica colectiva: buscar diseñar artefactos estéticos o materiales visuales que desde distintas posiciones puedan soñar con transformar nuestras relaciones productivas y afectivas. Desear esas transformaciones es probablemente lo más importante de toda práctica creativa, preguntarnos qué tipo de participación pública o común pueden tener las cosas que hacemos, interrogar qué tipo de modificaciones pueden generar en nosotros o más allá de nosotros aún cuando sepamos que realmente no lo podamos predecir, y acaso tan solo deseando la transformación. KURARE se arma así con un taller de edición de múltiples y un espacio reducido en una escena local donde los lugares de exhibición han empezado a maximizarse y las ediciones han empezado a empequeñecerse. Este viernes arranca, es necesario ir y pensar con Alfredo porque de eso se trata un proyecto colectivo. Larga vida a KURARE.
Alfredo Márquez inaugura un espacio de producción, conversación y exhibición en Lima. Se trata de KURARE ArtEspacio, un proyecto que en realidad viene de mucho atrás. KURARE abre sus puertas este viernes y sobre la idea misma de abrir el espacio hemos conversado en muchas ocasiones. Visitar y conversar con Alfredo es una de las cosas que yo más aprecio, y sin duda es una de las cosas que más extraño cuando no estoy en Lima. Compartir la emoción de la inminente apertura de su espacio me hace feliz porque es una iniciativa generosa que no solo intenta buscar y conectar entusiasmos de muchas personas, sino revivir algo muy genuino de su propia práctica colectiva: buscar diseñar artefactos estéticos o materiales visuales que desde distintas posiciones puedan soñar con transformar nuestras relaciones productivas y afectivas. Desear esas transformaciones es probablemente lo más importante de toda práctica creativa, preguntarnos qué tipo de participación pública o común pueden tener las cosas que hacemos, interrogar qué tipo de modificaciones pueden generar en nosotros o más allá de nosotros aún cuando sepamos que realmente no lo podamos predecir, y acaso tan solo deseando la transformación. KURARE se arma así con un taller de edición de múltiples y un espacio reducido en una escena local donde los lugares de exhibición han empezado a maximizarse y las ediciones han empezado a empequeñecerse. Este viernes arranca, es necesario ir y pensar con Alfredo porque de eso se trata un proyecto colectivo. Larga vida a KURARE.




![[flyer.jpg]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEggQSFsZaz9ghVij3D7AVOmK71y69fCwXUtEGcxVWFy-GWw7M0JqWLdw35MekoJ2t8piivnEv2cIQPl-KnKtL22DV-kig4_yOMtNBbCBqHXYDAl17PTIvb7Xq-_hX2BzKSOBYqY3g/s400/89jpg.jpg)
![[flyer.jpg]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGMxQ0F0-CcosVaoDuKQ6XV-PgvikgvkBHOseKBniJZ2xk0Suv8PuyMlwtoIU2baF1daIktMLYM9cR8KqaVH8A66MOJscrgV-4vJfUWhI0I6UlNPop00SFfhgsIotHXR7wWmRw-A/s1600/flyer.jpg)